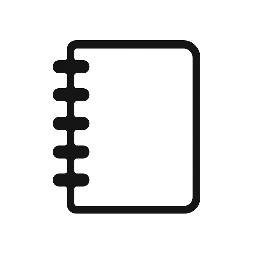Cuando crecemos, es como que nos sacaran un filtro de los ojos que nos permitía ver todo en su más natural grandiosidad. A veces me ha pasado que vuelvo a lugares de la infancia y los encuentro diminutos, como lana metida en la secadora, deformes, completamente inadecuados a la mente actual. Ahora que me encuentro migrando, y que he tenido que enfrentar varios duelos sintiéndome en Júpiter, sin ustedes, sin la fiesta de encontrarse en despedir a quien uno quiere, los recuerdos moldeados forzosamente en estas palabras se sienten lejanos e irregulares, pero imbuidos de una realidad que me sobrecoge por completo.
Mi recuerdo más patente de la infancia toma lugar en la casa de Calle Colombia, en la Rancagua Oriente, donde me despertaba todos los fines de semana con un chocman y una leche en la cabecera de la cama, con la voz dulce de mi mami Olgui elucubrando cómo hacer de nuestras infancias las más felices que su imaginación podía concebir. Y la casa de Colombia para mí fue muchas cosas, pero ante todo fue un castillo. Y el rey indiscutible de ese castillo era mi Tata.
En mi infancia, mi Tata era un rey convexo, en cuya guata silbante a la hora de la siesta yo podía acostarme, sintiéndome mecer en la respiración de este gigante cuya protección yo daba por total y absoluta. Mis manos y pies apenas alcanzaban fuera del universo que era mi Tata, mientras un ronquido profundo marcaba las horas de lo que ahora me parecen días de diversión ilimitada.
Muchas veces rey cesarista, la tiranía de mi Tata era la felicidad de los niños y niñas que nos tomábamos su territorio finde a finde, verano a verano. Que nada ni nadie -sus hijos e hijas menos que todo- pudieran importunar el ocio alegre y errático de los niños que desordenábamos todo, que comíamos sin mediar las caries (supuestas enemigas mortales de nuestro mandato familiar), que preguntábamos lo impreguntable, que peleábamos entre nosotros por el Nintendo, por el computador, por el Internet a las 8 de la noche, por lo que queríamos comer en la tarde. Ruido, desorden, caos, juego, sin ninguna preocupación, porque para mí un rey alto, negro, de voz profunda garantizaba que mi felicidad fuera imperturbable.
En la lejanía del tiempo y del espacio, y habiendo perdido el filtro de la infancia (o tal vez habiendo adquirido el filtro opacador de la adultez), muchos de mis recuerdos de la casa de Colombia me parecen extrañezas de colores contradictorios. Ruidos de turbinas viniendo de la parte trasera de la casa. Muebles con pequeños cajoncitos llenos de dientes, gutapercha e instrumental que yo imaginaba fundamental para construir un frankenstein. La clínica del Tata se transformaba a veces en pista de baile, y yo me escondía para mirar por una rendija como el rey de este castillo estaba transformado en un bailarín de canciones añejas y desconocidas para mí. La pieza del fondo, donde el Tata decía que había un fantasma, era campo seguro para desafiar la cobardía. Gallinas, árboles frutales, una piscina que en mi memoria era un océano. Inventos del Tata tirados por distintos rincones. Y libros, decenas de libros, la mayoría con huellas de haber sido leídos, manoseados y transportados por desiertos.
Un breve paréntesis resume tal vez mi sensación de cómo era el Tata respecto de los deseos de los niños. Una vez, en una de esas tardes de horizonte abierto para el ocio, yo teniendo tal vez 8 o 9 años, encontré en un mueble de la casa de Colombia unos libros sobre el Holocausto judío y la Segunda Guerra Mundial. Me puse a mirarlos con infantil y morbosa fascinación, como quien acaba de descubrir un tesoro de huesos y desastre y no puede apartar la vista. La Pazy, al verme sin pestañear mirando fotos y relatos del martirio, saltó hacia mí, protectora, y me quitó el libro de las manos. “Esto es muy fuerte para una niña, Pichita, los puedes leer cuando seas más grande”, me dijo- Guardó los libros en un cajón cerrado. Como es de esperarse, la negación de mi deseo solo pudo exacerbar mi necesidad de saberlo todo sobre lo que esos libros tenían. Lo suficientemente curiosa para saber que volvería a leer el libro, pero lo suficientemente obediente para requerir autorización adulta, fui donde mi Tata a pedirle permiso para leer los libros. “Lea lo que quiera, mamita”, me dijo. AQUÍ LOS NIÑOS HACEN LO QUE QUIEREN, lo escuché declarar tantas veces en lo que respectaba a nuestros caprichos.
Sí, bueno, tal vez no debería haber leído los libros. Considero esta anécdota un poco como mito fundacional de mi interés por la historia, y no digamos que mis decisiones académicas hayan sido las más acertadas. Pero mi Tata, con su apertura total al desarrollo de nuestra imaginación y alegría cotidiana, fijó los límites más amplios para idear el mundo infinito que era esta fortaleza abuelística. Y no solo cuidó de nuestra capacidad de imaginar, sino que la alimentó con historias, con política, y con anécdotas a veces heroicas y a veces picarescas, pero siempre cautivantes.
Nuestra familia no es una tribu unida, cohesionada, ni muy armónica que digamos. Lo que sí, somos una tribu de historias. Desde que tengo memoria, tuve los oídos agudos, escuchando las voces de mis tías y los innumerables cahuines de mi papá, tratando de generar un todo coherente, imaginando vidas pasadas y presentes como si fueran novelas y yo una lectora ansiosa del capítulo que venía.
Y de la historia de mi Tata yo sé pedazos recopilados desordenadamente en mi archivo personal de las memorias familiares, aliñados por mis propios recuerdos de la infancia. Sé que creció en una salitrera, que el desierto fue su campo de juego y aprendizaje. Sé que mi Tata en un momento de su juventud, tomó sus pilchas y se fue de Chile, y que anduvo aventureando por varios años. Sé que tuvo muchos amores, muchos desamores, muchos trabajos y vagancias sobrellevadas por su natural ingenio y carisma. Sé que sufrió la dictadura, y que hay cosas que no pudo nunca del todo expresar. Pero permaneció a pesar de todo, imperturbable comunista. Y aunque mi propia aventura es única y bastante distinta de la que él pasó, siento corporizadas y mentalizadas dentro mío algunas de estas características. ¿Cuánto habrá marcado el Tata la forma de vivir y de pensar de estos niños que crecimos bajo el Reino de la Casa de Colombia? ¿Cuánto deseo de conocimiento, de aventura, de justicia, tuvieron como semilla el afán del Tata de cuidar de nuestras infancias?
Lo que más me apena de estar tan lejos es que no puedo estar con ustedes para compartir las mil otras historias que tengo (e imagino, tenemos) del Tata, de sus luces y sus sombras, de sus rarezas y genialidades. Mi Tata estaba muy viejo y agotado, y ya era momento de que descansara. Pero de la misma manera que cuando uno migra tiene que elegir cosas para meter en la maleta y dejar otras atrás, sepan que en una mochila etérea todos los días llevo conmigo nuestra historia familiar. Y en esta historia, mi Tata es un personaje fundamental, parte de mi esqueleto y me imagino que también del de ustedes.
Muchas gracias, Tata, por haber sido el guardián de mi infancia. Por todos los ladrones y fantasmas que espantaste a gritos y garabatos (expandiendo, por qué no, la riqueza de nuestro vocabulario), tenaz centinela del reino que construiste para los niños y niñas que crecimos contigo. Gracias por haber sido ejemplo de curiosidad y epistemofilia inagotable. Y gracias por todas las historias, para mí invaluables tesoros de haberte conocido y adorado.
Buen viaje, Tata. Hasta que nos volvamos a cruzar!